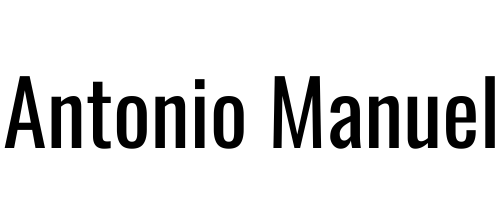La neurología de vanguardia ha demostrado que el cerebro humano no está programado para buscar la verdad, sino para sobrevivir. Y para conseguirlo, olvida. Nuestra memoria no es más que una selección minúscula y manipulada de la vida que hemos consumido. La mayoría de nuestros recuerdos habita en el desván de los instintos. Y por eso tenemos cuidado al subir las escaleras o encender fuego porque una vez, no recordamos cuándo, nos caímos o nos quemamos. Otros muchos recuerdos se asientan en la mentira que produce la evocación reiterada. El resto es arrojado a la basura del olvido. Incluidos los traumas que nos despedazaron el corazón por el bien de nuestra sanidad mental y emocional.
Pero hay veces que olvidar resulta imposible. Jamás podré borrar de mi cabeza el grito de desgarro en el primer parto de mi mujer. O la mirada de mi hija recién nacida. Ni la amputación hace un año del dedo anular de mi mano derecha. No porque mi cerebro se niegue aceptar la pérdida. No. Me basta mirar la mano izquierda. Soy asimétrico. Como si hubiera muerto a pedazos, el accidente me ha confirmado el insignificante valor de las piezas mutiladas de nuestro cuerpo. No sé dónde está el dedo que me acompañó durante más de 40 años de mi vida. Quemado. Revuelto con mierda y despojos de hospital. Qué más da. Sólo merece la pena la vida y la memoria.
Todas las estructuras totalitarias de poder se apropian de la vida y la memoria para legitimarse. Y amputan lo que nos le conviene. En otro tiempo no demasiado lejano, los regímenes totalitarios hacían desaparecer a sus malditos quemándolos en las plazas, fusilándolos en las cunetas, gaseándolos en campos de exterminio o confinándolos en campos de concentración. Mutilaban la realidad y la hacían parecer completa a los ojos de las nuevas generaciones. Hasta llegaron a matar a las gaviotas de las islas Solovetskiye por temor a que llevaran consigo noticias de los presos de Stalin.
Hoy los mecanismos para controlar la vida y la memoria son más sutiles pero igualmente tolerados por la gente. Quizá el más perverso sea la condena de invisibilidad aplicable a cualquier ejercicio de disidencia física, social e intelectual. No se ven (luego no existen ni importan) los viejos, los locos, los discapacitados, las putas, los pobres y los que escriben o actúan contra la perversión de un sistema dual que simplifica la información (medios de masas) o la aumenta desproporcionadamente (internet). En lugar de matar a las gaviotas, llenamos el cielo con ellas hasta cegar el sol.
La memoria, sin embargo, es más fuerte que las piedras. Los reclusos del Gulag se amputaban un dedo y lo arrojaban al agua para no ser olvidados. Algunos se los comían los peces. Pero otros eran hallados por disidentes que asumían la obligación moral de recordarlos y continuar su lucha. Cada una de mis columnas sólo intenta actuar como un dedo amputado a contracorriente. Un ejercicio de asimetría frente a la homogeneidad informativa. Una mota de silencio entre tanto ruido de fondo. Un gesto de rebeldía humana frente al instinto animal del olvido. Una vez me preguntaron si era columnista y yo contesté: sí, como Durruti. Seamos columnistas cada uno desde su trinchera. Quizá a fuerza de sumar minorías, consigamos formar una inmensa minoría.