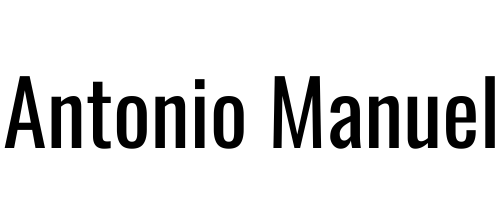HIZO frío y calor la primera vez que visité la Axarquía. El frío lo puso el ambiente físico; el calor, el humano. Nos quedamos en una antigua casa labor reconvertida en un cortijo en miniatura para turistas. Quedaba lejos de casi todas partes. Nos sentimos como sobrevivientes de un naufragio tras llegar a tientas por caminos sólo aptos para animales. Una loma arisca nos censuraba el mar y el resto de la sierra. La lluvia y un maldito virus nos confinaron frente a uno de esos artefactos que apenas calienta un radio de dos metros. Un vaho denso envolvía nuestras palabras hasta en la cama. Por culpa de la loma, el sol amaneció para salvarnos como un deudor moroso: nunca demasiado tarde para saldar una trampa. Entonces llamaron a la puerta. Era Antonio, el dueño. Desayunó con nosotros. Y nos describió la casa y sus afueras con una luz inderogable en la mirada. Allí pasó la infancia feliz que todavía le habita dentro de los ojos y le rezuma por la boca. Dormían junto a las bestias en un chozo de diez metros cuadrados. En jergones sobre el suelo. Su madre sólo tenía un vestido para ir al pueblo colgado en el rincón más alejado de los animales. Por las mañanas, secaban pasas para vino y dulces. Por las tardes, jugaba con sus hermanos en el emparrado de la entrada. Cuando le pregunté cómo y dónde vive ahora, se echó el telón en su retina.
La semana pasada un amigo de Archidona nos comentó que su empresa instaló miles de placas solares en la Axarquía a finales de la década de los ochenta. Un proyecto pionero en Andalucía de memoria ecológica. Las casas de labor aún se habitaban la mitad del año, como en la infancia de Antonio, para la recolección y seca de la pasa. Las ayudas sensatas al sector, provenientes de la entonces Comunidad Europea, no modificaron para nada el paisaje secular y morisco de la Axarquía malagueña. Todo lo contrario: aquellas placas solares permitieron a los campesinos obtener la energía necesaria para el riego y la luz nocturna. Pero llegaron los noventa y el desarrollismo infame de la ligereza financiera con tal de construir de cualquier manera y en cualquier parte. La sierra se sembró de cemento. Territorio comanche. El paisaje comenzó a salpicarse de manchas blancas a consecuencia de la viruela inmobiliaria. Los chozos se hicieron cortijos y muchos ayuntamientos también consintieron el tendido eléctrico que antes no existía. Era cais imposible evitarlo. Llegó la luz. La misma que Dios y unos científicos americanos generaron de la nada. La misma luz que ya estaba pero ahora por cables y con la suficiente fuerza para enchufar docenas de electrodomñesticos a la vez. Con esa luz, llegaron los turistas. El dinero. Más ladrillo. Menos pasas. Y el negocio sostenible de las placas solares quebró como una astilla de madera.
Ahora han quebrado las economías mundiales que fomentaron esta locura. No hay turistas. No hay dinero. Pero el daño está hecho. Las casas fabricadas. Estructuras en abandono. Las lomas en barbecho. Y muchos de los hijos de sus padres pasan de las pasas. No recuerdan. Aunque se proclamen verdes y sólo viajen en bicicleta. La verdadera regresión o recesión no ha llegado ahora: vino con la implantación de un modelo de desarrollo que se ha demostrado insostenible. Se alzan las voces lógicas que reclaman energías limpias para la habitabilidad de la Axarquía. Paradójicamente, la que ya existía gracias a una empresa andaluza que ya no existe. El error consiste en tratar la memoria y la ecología como compartimentos estancos cuando son uña y carne. Y confundir el olvido con el progreso. En la Axarquía. En Durban. O en tu cabeza.