(Variaciones sobre tres cuadros de Edward Hopper)
Tengo la sensación permanente de estar a punto de ser feliz
pero no llegar a serlo nunca.
(Josephine Nivison, esposa de Edward Hopper)

1.- Nighthawks (Hopper, 1942)
Exterior.
Noche.
Deben ser las dos de la madrugada o así, porque no hace el ruido suficiente en las calles para prolongar el domingo por más tiempo. El lector se detiene frente al inmenso escaparate del bar Phillies, en la acera opuesta, algo escorado a la derecha. La barra es cuadrada con taburetes fijos a su alrededor. Dentro de ella, el camarero atiende sin prisa. Viste y obedece como un cadete marinero, con blusa blanca y ros militar, sin abrir la boca.
Sólo tres clientes.
En el costado izquierdo de la barra se sienta una pareja de rostros afilados. Ella va de rojo y él de traje azul marino. Él lleva mascota y ella el pelo rojo. Ella mira lo que sostiene en la mano y él a ninguna parte. Él fuma, ella no. Los dos toman café. No se hablan y me temo que tampoco lo harán en toda la noche.
A dos metros de la pareja, Eduardo. Permanece inmóvil, sentado a un taburete del vértice izquierdo de la barra, en el lado paralelo y más cercano al escaparate, solo, de espaldas al lector. No sé qué hace. No se le ven las manos. Las piernas. La cara. Tampoco las intenciones. Quizá esté leyendo algo para olvidar durante un renglón o dos el accidente. Aunque han pasado cinco años, Eduardo enumera las escenas con el detalle de un montador de cine, despierto o dormido, a todas horas, insoportablemente siempre.
Agosto, 1999. Lunes como hoy. Todo ocurrió a raíz de una estúpida caída en la primera semana del Tour de Lombardía. En lugar de acatar la orden de esperar a un compañero, Eduardo descendió a tumba abierta el último puerto. En el segundo kilómetro de bajada se le cruzó un perro y la mala suerte. La rodilla se partió en dos como su bicicleta y la temporada. Su director de equipo le forzó diplomáticamente a no firmar las carreras que le quedaban. Eduardo le desafió con hacer públicas ciertas prácticas intravenosas. Las voces de alarma llegaron a los patrocinadores y todo quedó en una bien remunerada rescisión de contrato a cambio de una amnesia repentina. Eduardo empleó los meses de rehabilitación en preparar personalmente las rutas de entrenamiento en su coche. Abría el mapa sobre el asiento del acompañante para estudiar sobre la marcha las cotas de altura o la calidad del piso. Cuando la carretera se abría en dos, Eduardo probaba ambas opciones, regresaba al punto de intersección, y tintaba de rojo el camino elegido. Ese lunes fue raro, más bien asqueroso. Doce horas de calor infernal bajo ese cielo gris marengo que no te deja imaginar el tiempo que pasa. A las nueve le cayó la noche como una manta negra, a plomo, sin avisar, cuando aún no había previsto camino alguno de vuelta. Mejor bajar ahora para aliviar las piernas y el reloj. Y por primera vez en su vida, tomó una decisión sin sopesar otras alternativas. No lo hizo al separarse de su primera esposa, ni al firmar el acuerdo por el que aceptaba perder a su hijo de lunes a viernes y dos fines de semanas al mes. En su descargo, tampoco entonces hacía un calor tan asfixiante.
El firme parecía diseñado para tránsito bovino. A cada medio metro, un agujero o un badén le recordaba el nombre del país al que representó en el pasado mundial. Eduardo abandonó la prueba a poco de la salida, sin consultarlo con el seleccionador. Fue un sonoro escándalo que le permitió volver a ser portada de todos los diarios deportivos. Dos días antes lo habían apartado de la contrarreloj individual. Está algo cansado, fue la razón esgrimida por el cuerpo técnico. Dos días después de aquella rueda de prensa, en el primer kilómetro de la prueba en ruta, bajó de la bicicleta. Estoy cansado, le dijo a los del coche de apoyo, cansado de ti y de todos vosotros. Y él seleccionador se cagó en su puta madre antes de escupir al suelo y retirarle su confianza para siempre. Eduardo sabía que con el rehuse conseguiría más notoriedad que llegando el 16º a meta. Ese mismo verano fichó por un equipo italiano, su mujer se casó con otro y su hijo dejó de verlo por televisión.
Las curvas asaltaban la carretera como fantasmas, sin una señal previa que advirtiera del peligro. La última que recuerda tenía más de 270 grados. Con la mano izquierda, Eduardo rectificó hasta 3 veces la posición del volante para no salir despedido hacia el barranco, mientras que con la derecha anotaba en el mapa el tramo de bajada. A mitad de la trayectoria, casi desfallecido, un ciclista ascendía el puerto con el piñón y el destino equivocados. Quería coronar el alto a una velocidad moderada, pero aceleró su inhumación al estrellarse contra el parabrisas. El manillar se enganchó al parachoques delantero y el coche engulló a la máquina y al hombre. Las piernas le quedaron fuera dibujando la silueta de una lengua viperina sobre el asfalto. Las ruedas le pasaron por el pecho como una turmix. Desde la cabina se oía el crujir de huesos mezclado con las noticias de RNE: “Eduardo Reina regresará al ciclismo en el equipo italiano Fassa-Bortolo…”. La maniobra de frenado envió el capó contra el quitamiedos y la bicicleta al vacío. El maillot era del mismo color del cielo, gris metálico, gafe. Demostrando una fidelidad casi matrimonial, el ciclista mantuvo los pies en los pedales y la boca en silencio. Así, hasta el suelo. La noticia de su muerte no apareció en la prensa acompañada de las fotografías del cadáver. Alegaron ética profesional, civismo, respeto a la intimidad personal y familiar… Todo mentira: sencillamente daba asco. Su rostro impactó contra las sobras de una cantera, formando un puzzle desordenado de doce mil piezas.
Eduardo contempló la caída con los ojos cerrados, el mapa de ruta entre las manos, gritando. Mantuvo esa pose hasta que llegaron los reporteros de las agencias, los bomberos, la ambulancia, la guardia civil, el día siguiente. Ella logró en 24 horas que invirtiera el gesto por simple imitación, abriendo los ojos y cerrando la boca, pero no pudo arrancarle íntegro el mapa con la misma terapia. Para nada le sirvieron los años de carrera, el MIR, los masters, las consultas bibliográficas, los Congresos, los Seminarios, su primer trienio. Bastó un roce. Al año del accidente, Eduardo hizo trizas el mapa apenas sentir la primera caricia de Elena en su cara. Ella guardó los pedazos en una bolsa de plástico y se los llevó al mismo juez que condenó definitivamente a Eduardo a internamiento psiquiátrico. Quédesela como regalo, se lo ha ganado a pulso, le contestó solemne mientras hacía la maleta para irse de vacaciones, es usted una magnífica psiquiatra, la recomendaré a mi esposa.
Desde ese día, Eduardo dedicó cada lunes a volver a aprender a montar en bicicleta. La falta de equilibrio emocional trascendió a sus extremidades con la intensidad de una lipotimia, hasta el punto de no llegar a sostenerse un segundo sobre las dos ruedas. La depresión mata el ánimo tanto como la memoria física. Me refiero a esa que guardas en las manos para que no se te caiga el tenedor, en las piernas para sentarte, o en los ojos para distinguir lo negro de lo rojo. Una media de 20 caídas por lunes le reportaban unas 20 pastillas diarias de antidepresivos para el resto de la semana. El mismo lunes que consiguió hilvanar una docena de pedaladas seguidas sin caerse, el Juez accedió a concederle su primer permiso.
Como cada lunes, Eduardo termina su café en Phillies y regresa a la clínica. Seguro que camina con los manos en los bolsillos, levantando las rodillas como si ascendiera L´Alpe d´Huez. Seguro que alternará los gestos de esfuerzo fingido con una sonrisa sincera nada más verla. Elena vive cerca del bar, a una manzana del centro, frente a una parada de autobús, en un ático con tres ventanas exteriores. Desde hace dos años no hay madrugada de domingo que Eduardo no se siente bajo la marquesina para probar suerte. Quizá ella encienda la luz. Quizá ella cruce el pasillo. Quizá él no esté. Nunca lo ha visto pero lo intuye cuando las cortinas pasan echadas toda la noche. Aunque los autobuses circulan desde las 6.30, él los deja pasar como a las oportunidades adolescentes, hasta el de las 7.30, el inmediato anterior al que coge Elena. A estas alturas de su vida, ganar una etapa consiste en adelantarse a ella quince minutos y esperarla en la clínica ya cambiado, peinado y limpio. Seguro que hoy lo recibirá con las manos blancas, sin ojeras, sonriendo. Seguro que le ofrecerá el desayuno con ademanes de madre. Seguro que él lo tomará sin quitarle la vista de encima. Ella se sentará a su lado y le preguntará por lo que hizo el sábado, el domingo, cómo ha dormido, con quién. Y él le mentirá de nuevo con camas de pensión y metros de ida y vuelta. Elena parece joven. Muy joven para ser madre y demasiado vieja para ocupar segundos puestos. No tiene hijos. Ni teléfono móvil. El suyo lo tiró a una piscina cuando él la dejó por otra. Eduardo le compró uno de tarjeta y se lo dio a cambio de las tostadas. Sólo yo sé tu número, por favor no se lo digas a nadie. Ella lo metió en el bolsillo de su bata blanca y se ruborizó sólo para él, en exclusiva. Te llamaré para quedar este viernes, le dijo. Seguro que lo hará. Con esa esperanza el lector abandona la escena. Es tarde para ser un día entre semana.

2.- Night windows (Hopper, 1928)
Exterior.
Noche.
Elena prendió el televisor a las 4 de la madrugada. No podía dormir. Igual le ocurrió ayer, anteayer, y le ocurrirá mañana si continúa esta calor y la persona que la espía desde el otro lado de la calle. Siempre viste con chaqueta y corbata. Ayer por ejemplo, 32 grados y él en pie, sin mover un músculo, embutido en la misma americana. Luego se sienta bajo la marquesina de la parada y se limita a dejar pasar los autobuses. Lleva una semana así. Elena tomó dos tranquilizantes con un trago de ginebra, corrió la cortina para que el voyeur comprobara su existencia y se echó en el sofá. Hizo zapping durante más de media hora, cambiando de canal cada 5 segundos, hasta que la pantalla le quedó pequeña al rostro impenetrable de Marlon Brando. La presentadora dijo que había muerto en su casa, solo, sin familia, en una silla de ruedas, enfermo, viejo, gordo, podrido por las deudas y la halitosis. Sobre un fotograma de Sayonara, la locutora añadió que a pesar del catálogo de síntomas, los médicos aún desconocían la causa última del fallecimiento. Elena descartó el infarto porque Brando debió perder el corazón tras el la muerte de sus hijos, y automáticamente se llevó las manos al suyo para comprobar que a ella le seguía funcionando, pese a las apariencias. Hace un mes que no lo usa para sentir. Justo desde el día en que Eduardo le robó el sueño. Su optimismo natural, la depresión o el orfidal la mantuvieron esperanzada en un regreso imposible. Se encerró en casa. Solicitó la baja laboral y un paquete básico de televisión digital. Llamaba por teléfono al supermercado de la esquina para que le trajeran la compra. Hizo lo mismo con el butano. Con el servicio de lavandería. Con la cena. Hasta que asimiló la certeza de la noticia con un símil desalentador: si pudo morir Eduardo, puede morir cualquiera, incluido Marlon Brando.
Se puso en pie como electrocutada. Cambió la tenue luz del televisor por los 60 w de la lámpara del escritorio. Y se sentó frente al único álbum de fotos que había logrado completar con ella de protagonista. Desconozco cuál es el estímulo universal que empuja a las personas a realizar súbitamente una retrospectiva mental de su vida. Se me antoja que el de Elena fue sentirse mortal. Mortal ahora. Cuando esa sensación me infesta la sangre, corro a lavarme las manos y la cara para apagar el incendio. Elena optó por abrir las páginas amarillas por la primera letra y buscar “Automóviles de alquiler. 24 h.”. Empleó casi la totalidad del saldo de su tarjeta para reservar un coche. En menos de un segundo, su operador telefónico le recordó el despilfarro. Y ella, como respuesta a la insolencia, envió un último sms de tres caracteres a su mejor amiga, (ven), antes de hacerse añicos sobre la alfombra, gritando como antes jamás lo había hecho, con el álbum abierto entre las piernas, rota todavía. Te echo de menos, decía con la boca anegada de saliva espesa, las manos encalladas y los ojos como canciones de Kings of convenience, a la par que rompía una a una las estampas de su pasado en sentido decreciente: ella sola; ella sola en la puerta de embarque; ella sola con su perro; ella sola en su casa; ella sola con sus padres; ella sola con él; él solo con ella, echados en el césped, en un concierto, en la playa, en una fiesta con amigos, bebiendo, drogados, él desnudo, él leyendo a Auster, él de compras, él esperándola dentro del coche, él, más él, y luego nada y más nada.
Apuró la ginebra con los ojos vueltos hacia la pared donde todavía cuelga su primera foto juntos. Ella estaba pálida como la memoria de los amnésicos, asustada. Salían del cine de identificarse con los protagonistas de la película de Arturo Ripstein, Principio y fin. Ella era a la vez la hermana puta que termina suicidándose y el hermano maestro que renuncia a su amor para casarse con su cuñada embarazada. Los dos hermanos sacrificaron sus destinos para aliviar la carga de la mala reputación al hermano abogado, asegurando que al menos un miembro de la familia pavonease el rango social que merecían. Él era la simbiosis de la madre viuda y el hermano abogado. Como ellos, también él parecía seguro e inocente, de no ser por los hematomas que antes de entrar al cine dibujó en las nalgas de Elena. Aún lo parece por pura ignorancia ajena. Ella se encargó de que nadie lo supiera a fuerza de esconderlos bajo pantalones y blusas pret a porter. Es verdad que llegó a ponerle dos denuncias. La primera la retiró alegando que cayó por las escaleras. El forense la creyó tras una charla telefónica con su compañero de piso. La segunda la rompió en la misma comisaría. Un agente recogió uno a uno los trozos de la copia de la paliza y se los entregó sellados en una bolsa. Elena los ocultó hasta mejor ocasión en el cajón de la licorera. Hoy es el día.
Se sirvió otra copa de ginebra sin hielo y sin ganas. La cuestión es celebrar que el tiempo pasa cuando menos se espera. La llenó a medias como su propia vida y la dejó sobre la mesa. En el suelo había otra bolsa con pedazos de mapa. Casualidad o no, los únicos souvenirs que le dejaron sus dos amantes están tan rotos y encerrados como ella. Escanció la bolsa con el mapa de Eduardo en la alfombra y se puso a ordenar las teselas cuidadosamente sobre las tapas de una carpeta. Una línea roja le sirvió de guía para terminar el rompecabezas en menos de 15 minutos. Con papel transparente de cocina lo retractiló como a un dominical cualquiera. Volvió al sofá, más tranquila, y esperó paciente a que sonara el portero automático.
Su amiga era imbécil pero amiga a fin de cuentas. Para colmo, también era amiga de su ex y amiga de sus amigas, lo que la convertía en confidente recíproco de ambos bandos con todos los peligros que eso conlleva. A pesar de todo, la quería. Lo cierto es que no conozco a nadie que Elena no pudiera querer potencialmente. Su altruismo raya lo patológico. Se entrega hasta la náusea. Le ocurrió con él, con su trabajo, con sus amigas. Sólo pudo controlar su afán por darse entera con Eduardo y hoy está muerto. El timbre sonó alrededor de las 5 de la madrugada. Durante los primeros 10 minutos Elena tuvo que aguantar el aluvión de reproches de su amiga, estás loca, sabes la hora que es, espero que sea por algo grave y no por otra tontería de las tuyas. Luego se sentaron en el sofá, frente a la mesa, con el televisor y las luces apagadas. Ha muerto Marlon Brando, le dijo ella. Lo sé, contestó su amiga con el lápiz de ojos corrido, junto a la ventana abierta.
Era la segunda ocasión que solicitaba sus favores. La primera vez le rogó una somera descripción de la otra. Fue en la terraza de un bar, en pleno verano. El sudor le corría por la espalda a la velocidad de los celos. Porque sentía celos. Unos celos animales, instintivos, incurables hasta para una psiquiatra como ella. Su amiga la retrató con tal detalle que Elena pudo recrear sus gestos y su cuerpo de mil posturas, con él encima, debajo, detrás, hasta volverse loca. Quizá lo hice para odiarla con un rostro equivocado, le confesó meses más tarde. Hoy te pido que termines la copa con mi camisón puesto, y cogiéndole ambas manos para impedir su huida añadió: Luego tira esto por la ventana. Se desnudaron cara a cara, intuyéndose. Un minuto más tarde, mientras Elena bajaba las escaleras de dos en dos dirección a la puerta del garaje, una mujer vestida de rojo celebraba la fuga arrojando al cielo retales de una paliza denunciada.
Aunque el lector no le quite ojo a la ventana ni se mueva de la parada del autobús, sabe sobradamente que Elena tomará un taxi hasta la estación, que una vez allí pagará la fianza del coche de alquiler, que abrirá el mapa recién restaurado sobre su falda, lo estudiará un par de minutos, encenderá las luces y arrancará impaciente, temblando, con los nervios del que va a nacer de nuevo. Seguro que seguirá la ruta marcada por Eduardo hasta llegar al final de la línea roja. Allí apagará el motor, los ojos, y entonces que cada uno piense lo que quiera.
3.- Excursion into philosophy (Hopper, 1959)

Interior.
Mañana.
La luz del sol ha manchado el suelo de la habitación con un rectángulo amarillento; la pared pegada a la cama con otro algo más grande y pálido; sus cuerpos, de reflejos azules. Echada sobre la colcha, Elena. Sentado en el borde de la cama, con los pies en la moqueta, Eduardo. Los dos están vestidos. Ella todavía duerme, de espaldas a él, en posición fetal, con un camisón rojo subido hasta el ombligo, sin bragas. Él tiene abiertos un libro de Shakespeare y dos botones de la camisa. Mira al suelo. Serio. He conocido a personas con el mismo rictus después de perder a su madre, un disco o su equipo de fútbol en un partido de pretemporada. En este caso, no sé a que carta quedarme. Eduardo no tiene motivos para estar así. Después de cuatro años de internamiento ha vuelto a montar en bicicleta, a sonreír, a pasear por las tardes, a no salir solo.
Es domingo.
Elena lo llamó el viernes cumpliendo la palabra dada, pero no supo qué decirle después del saludo inicial más allá de un tímido cómo estás, ni tampoco que responder al rutinario bien y tú de Eduardo, demostrando la misma inseguridad que un animal fuera de su hábitat. Cansada de que sus citas se convirtieran con el tiempo en tristes llamadas perdidas, Elena se prometió no volver a ocupar la posición activa en sus próximas relaciones. A decir verdad, temía que éstas no llegaran a repetirse nunca. Hay momentos en que 32 años pesan más que 32 toneladas. Ese viernes, por ejemplo. Quizá por eso a las 6 de la tarde, desnuda, con una mano en el móvil y la otra en el clítoris, Elena prefirió el disparatado plan de quedar con un paciente, antes que seguir soportando la incertidumbre de no volver a sentirse deseada. Mañana a eso de las 5, propuso él. Vale, contestó ella, a punto de masturbarse con la flor de la ducha.
El sábado Eduardo la recogió en la puerta del bloque, frente a una parada de autobús. Fueron a tomar un café al Phillies. Al cine a ver la última de Lars von Trier. A cenar a un italiano. A un hostal. A la cama juntos. Hicieron el amor con las manos y las bocas abiertas. El primero fue tan efímero que decidieron hacer justicia y guardarlo en la memoria para siempre. El segundo fue estúpido por innecesario. En ese tipo de relaciones paraprofesionales, siempre hay un momento en que los amantes se agradecen lo que cada uno ha hecho por el otro hasta rozar la impertinencia, es decir, hasta el punto de confesar lo que opinan de su pareja. Para no caer en la vulgaridad, Eduardo optó por el coitus interrumptus y la calló con una mordedura en el cuello. Los dos aceptaron la estrategia del retraso. Mejor, de la ignorancia. Amarse como ignorantes es un placer. Amarse conociéndose demasiado, casi como hermanos, un purgatorio que suele terminar a lo filme americano: con un final previsible que no convence a nadie. Por eso limitaron sus confidencias a lo estrictamente necesario.
– ¿Estás casado?
– ¿Y tú?
La inercia los empujó a no hablar en los siguientes 90 interminables minutos de locura compartida. Durante estos trances de bestialismo hipnótico me gusta evocar sentimientos conocidos. No me refiero a los del repertorio oficial que manejan los periodistas del papel couché. No. Me refiero a sabores de otras lenguas, a los calambres de otras piernas, a los cadáveres sentimentales que dejé atrás de mala manera, unas veces por el afán desmesurado de posesión, otras por el hartazgo de la rutina, siempre por mi negligencia y cobardía. Lo hago a modo de mnemotécnico con la esperanza de no caer en los mismos errores y de camino comparar atributos femeninos. A Eduardo no le hizo falta recordar paladares ajenos para darse cuenta de que con Elena el contexto era otro. Franqueó su boca sin tropezar. Sus piernas. Su laringe. Su esófago. Su aorta. Y cayó tan abajo del miocardio que llegó a sentir los latidos de Elena como propios. Nunca había vivido tal confusión. Nunca. Ni cuando ganó su primera etapa, su primera vuelta. Ni cuando se enamoró a los quince años. Ni al nacer su hijo. Nunca. Tal vez por eso la abrazó de dentro afuera con una violencia tan íntima, que ella no tuvo más remedio que repelerla de una bofetada. En defensa propia, por supuesto.
– No quiero quererte.
– Yo sí. Eres una cobarde.
Como suele ser costumbre entre seres humanos, se impuso el magnetismo de las impertinencias a la diplomacia del deseo. Sólo que esta vez, a diferencia de lo habitual, el hecho de que se desvelaran recíprocamente sus miserias no terminó en gritos ni peleas, sino todo lo contrario: les produjo un efecto compasivo, casi analgésico. Digo casi porque la realidad es infinitamente más implacable que el diagnóstico del peor de los psiquiatras, y después de varias horas de terapia conjunta, entre palabras y besos, el destino les inyectó a los dos la suficiente dosis de tragedia como para quererse durante el resto de sus vidas sin pasar por el penoso trámite de la convivencia diaria. La cadena de acontecimientos comenzó con una morbosa pregunta de Eduardo:
– ¿Me tienes miedo?
– Me temo a mí. Sentimentalmente hablando, soy una esquizofrénica. Una maníaca afectiva bipolar. Amo demasiado o no siento. Lo peor es que paso de un extremo a otro de la cuerda con la facilidad del campeón mundial de funambulismo. En medio, no sé estar. Me caigo. Si alcanzo la meta acompañada, me tiran al vacío. Y si regreso sola al punto de partida, se me quitan las ganas de cruzar de nuevo. Supongo que debo ser insoportable.
-Sí. Convivir contigo debe ser para premio Nobel de la paz a juzgar por los gestos de tu amante. Llevo meses espiándote desde la parada del autobús. Y no hubo noche que no pasaras con él, que no terminase en paliza o gritándote que le dejaras en paz. Amar en exceso es una hipoteca insostenible, porque no todos tenemos la capacidad de devolver la cuarta parte de lo que das. Entonces, ¿para qué dar tanto? Tu problema es puramente cuantitativo. Yo, por ejemplo, prefiero tu ternura de psiquiatra a tu vocación de amante. Por la salud de ambos, no creas.
-Eres un arrogante fracasado.
-Lo sé.
-Pero desconoces la causa.
Hasta ahí llegó la magnitud de la fuerza centrípeta que provocó la cita. Sus cuerpos se separaron unos centímetros. Ella se bajó el vestido hasta la altura del monte de Venus y se dio media vuelta como una niña mimada. Él se puso los pantalones, los calcetines, los zapatos, la camisa, y la osadía que hasta entonces le había sobrado de boca y le había faltado en las piernas.
-Dime por qué crees que soy un arrogante fracasado. A diferencia tuya, yo no te tengo miedo. Estoy completamente seguro de que no me harás más daño que el accidente.
-Te equivocas. Lo haré. El accidente no tuvo la culpa de tu depresión, pero fue el mejor de tus pretextos. De no haber sido yo tu psiquiatra forense, probablemente hoy estarías cumpliendo condena por homicidio. Con un perfil psicológico tan transparente y caótico como el tuyo, ningún profesional hubiese apostado un céntimo a que la muerte del ciclista ocurrió sin querer. Todos habrían dictaminado que lo atropellaste adrede para justificar tus fracasos como deportista y como persona. Es lógico. Ya depresivo no tendrías porqué competir y, en consecuencia, tampoco que soportar el ridículo de tus derrotas. En otras palabras, a un narcisista inmaduro como Eduardo Reina le resulta más cómodo continuar siendo un líder aunque enfermo, que reconocer públicamente que no reúne las condiciones de un ganador. Y lo mismo aplícatelo a tu familia. Perderías un hijo mil veces antes que tu insignificante fama. Eres genéticamente incapaz de amar a alguien que no tenga tu cara. Cuando te conocí me diste pena. El número que montaste tras el accidente, gritando con los ojos cerrados durante toda la noche, sin soltar el mapa de las manos como si se tratase de un billete de lotería premiado, reconozco que fue muy bueno. Sin embargo, desde el principio supe que no habías olvidado montar en bicicleta, por la misma razón que no te has olvidado de follar, beber o comer. Porque no sabes hacer otra cosa. Eres un inútil. Un desastre. Pero te amo.
Eduardo sólo tuvo arrestos para asentir. La verdad mata más que los cuchillos. En cambio, su rigidez y estertores son transitorios. Pasados unos segundos, Eduardo recuperó el habla, la movilidad de sus extremidades y las ganas de seguir vivo. Con ella, claro. Con ella. Buscó en su dietario de justificaciones personales la más ajustada a la situación de crisis. Pero sorpresivamente halló el listín en blanco. A su derecha, abierto de par en par, tenía el mejor vademecum emocional jamás escrito: Otelo de Shakespeare. En él encontró las palabras prestadas que le hacían falta: ¡Si es que permaneces así cuando ya no existas, quiero matarte, para amarte después!. Elena se levantó como un resorte, aterida.
-¿Qué has dicho?
-Que los dos tenemos que morir para amarnos. Primero, tengo que matar al Eduardo miserable que has descrito, y tú a la Elena desmedida, asfixiante y esquizofrénica de la que me hablabas. Luego, deberé aprender a no desear más de lo que merezco, y tú a todo lo contrario, a querer a medias. A los dos nos aterra la infelicidad consentida y paradójicamente la hemos convertido en nuestro estado civil. Parecemos un par de yonkis enganchados a las hecatombes humanas. Y todo debe ser más sencillo, créeme. Contigo me siento distinto, feliz a secas, que no es poco.
-Y yo.
Se tomaron de la mano sin precauciones. De los ojos. De los labios. Y se despidieron hasta el día siguiente, lunes. Los lunes son asesinos por definición. La antigua Elena amaneció muerta en la cama. Igual le ocurrió a Eduardo. Eran las 7 de la mañana cuando, aún con los ojos velados, se fue directo hacia el armario a buscar un maillot y la ilusión que había perdido. Pospuso el desayuno. En realidad, modificó unilateralmente el plannig de sus últimos años sin dar cuentas a nadie, ni a Elena siquiera. Quería darle una sorpresa. Debe existir un modelo de telepatía entre enamorados que conjuga sentimientos con catástrofes, porque Elena hizo lo mismo cambiando la ruta habitual para ir al trabajo. Recién despierta se enfrentó al espejo con una mueca nueva. Hasta esa mañana, solía usar el hieratismo fantasmal de Gräfin Kasati fotografiada por Man Ray. Ese lunes empleó una sonrisa idéntica a la de Eduardo sobre la bicicleta. Llevaba recorridos unos 20 Km cuando acometió la subida. Elena unos 30 al iniciar la bajada en su coche. Llevaba un siglo sin cogerlo para ir al trabajo. A mitad del puerto hay una curva en espiral en la que hace unos cuatro años hubo un gravísmo accidente. Un ciclista cayó despeñado por el barranco y el conductor del coche tuvo que ser ingresado en una clínica por depresión. Desde entonces cuelga un espejo cóncavo del lateral, los quitamiedos son de doble altura, y el peralte se prolongó con un apartadero. Ninguna de las tres medidas de protección pudo evitar que el coche de Elena tomara la curva a izquierdas chocando de frente con la bicicleta de Eduardo. La autopsia demostró que al tiempo del impacto ambos sonreían ignorantes.
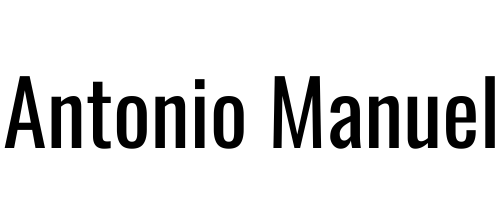
Desde que le conocí en «las llaves de la memoria» le sigo los pasos como Eduardo a Elena. No hay charla sobre desahucios, inmatriculacione o presentación de libro (me quedo con la huella morisca, aunque tengo que admitir que desde Frigiliana empieza a gustarme el flamenco 😉 que me pierda.
Me he permitido presentárselo a mi familia y amigos, y con permiso de su esposa, a mi pareja le he advertido que usted me enamora. Si mis gestiones salen bien incluso puede que venga a mi pueblo algún día. No me encantó «Trilogía de Nueva York» pero mi sorpresa ha sido mayuscula al ver que ha sido que coincidimos en Hopper.
Siempre agradecida a vuesa merced por tan gratos y enriquecedores encuentros 2.0 me he permitido apodarle «mi Leonardo Andaluz».
Isabel
Mil gracias!!! Un abrazo grande