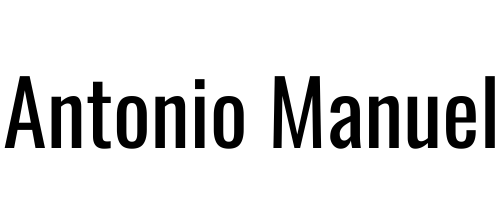Dedicado a mi abuela Rosario y a todas las madres de las madres de hijos que perdieron el nombre y a todas las esposas de maridos que desaparecieron o murieron en cualquier guerra.
Su madre murió al parirlo. Sola. Radicalmente sola. Un olivo fue el improvisado paritorio y el único refugio antiaéreo que halló en mitad de ninguna parte. Los stukas zumbaban como moscas alrededor de la placenta. Molestos por el desafío insolente de la vida recién hecha bajo la metralla, evidenciando su incompetencia.
La piel del árbol sintió los escalofríos de la espalda materna. El espinazo retorciéndose como un trapo mojado. Los gritos de dolor celestial que nacen de las mismas entrañas generadoras de la vida que habría de matarla. Apenas dar a luz, con la frialdad responsable de la que sólo una madre es capaz, tomó una navaja para cortar el cordón umbilical y tatuar en la piel del olivo el nombre revolucionario y coherente de su hijo: Liberto.
Mientras le daba el pecho, musitando nanas antiguas para acallar el bombardeo, repasó las hendiduras de la inscripción en el árbol con las yemas ensangrentadas de sus dedos. Aquel olivo se había convertido para ambos en su verdadero y exclusivo Registro Civil, al contener la partida de nacimiento del hijo y la partida de defunción de la madre. Cuando la hallaron muerta, los milicianos decidieron enterrarla sin más ataúd que las raíces, ni más lápida que el nombre libertario de su hijo. Y el árbol, en señal de respeto y solidaridad con la fallecida, comenzó a parir aceitunas enlutadas que sangraban al partirse. Desde entonces comenzaron a llamarlo el olivo rojo.
Las madres jornaleras custodiaron la herida abierta en la piel del árbol como gesto de rebeldía y memoria, cauterizándola con la sangre que manaba de sus propias llagas durante la faena. Era lo menos que podían hacer para no olvidar jamás la valentía y sensibilidad de su compañera muerta. Pero sólo recuerdan los que conocen. Y sólo sienten los que recuerdan. El hijo nunca supo nada. Se lo callaron por instinto de supervivencia. Y su padre desapareció en la guerra. Encontraron su cédula personal en el cadáver ajeno de un fusilado. Unos dicen que huyó cobarde tras conocer la tragedia de su pareja y la paternidad de un hijo al que cambiaron de nombre para salvarle la vida. Quienes le amaron prefieren creer que vivió o murió ignorante. Apenas tenía veinte años.
Una tarde de esas en las que el cielo se desangra, otro joven ignorante se quitó la camisa para echarse a descasar en el olivo rojo. Piel con piel. Solo. Radicalmente solo. Justo encima de su madre y debajo de su auténtico nombre. El árbol reconoció de inmediato la genética de su columna vertebral. Y la tierra se estremeció emocionada.
Texto con el que colaboré en la exposición “La piel de los árboles” coordinada por el fotógrafo Rafael Martorell. Del 2 al 30 de Septiembre de 2014 en el Parque de la Asomadilla (Córdoba)