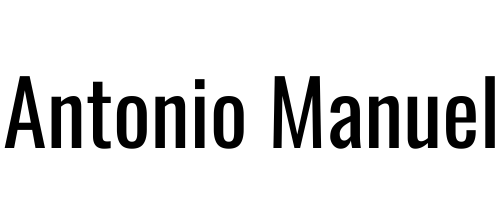Cuando niño creía que las manos adultas no tenían género. Que se nos iban encalleciendo con los años como la piel de las esponjas. A todos y todas sin excepción. Las manos de mis abuelas parecían un erial cuarteado por la sequía. Evitaba las caricias de mis tías para no lijarme la cara con sus dedos. Las de mi madre arañaban a su pesar. Todas habían sido jornaleras. Todas presumían de tener manos de hombre. En el campo. Pero no en la calle. Ni en las tabernas. Ni en la casa.
Las manos ásperas de mis abuelas no pudieron introducir la papeleta en las elecciones de 1933. No por mujeres, sino por niñas. Aún eran demasiado jóvenes cuando por primera vez en la historia contemporánea de España, las papeletas electorales tuvieron el mismo valor en las manos de una mujer que en las de un hombre. La soberanía popular dejaba de ser una metonimia machista. Una mentira a medias. Y lo hizo la República. Un régimen político con alma y nombre de mujer. Cinco años más tarde, todo quedó en nada.
Precisamente en Nada, la descarnada novela de Carmen Laforet, ella dice: «No supe qué contestar y volví su mano para besarle la palma, arrugada y suave. Me apretaba a mí también un desconsuelo la garganta, como una soga áspera. Pensé que cualquier alegría de mi vida tenía que compensarla algo desagradable. Que quizás esto era una ley fatal». Esta maldita ley fatal condenó a la mujer española a la pérdida de sus derechos cívicos más elementales. Durante 40 años, la ley fatal y franquista cosificó a la mujer como a una cómoda. El nacional-catolicismo la ató a los pies del macho. Con las rodillas peladas de fregar el suelo. La dictadura arrancó el voto de las manos femeninas y dejó en su lugar la hoz y la plancha.
Pero ellas continuaron la lucha con las manos abiertas. Porque las mujeres odian los puños. Las manos hablan y los puños callan. Y ellas optaron por luchar hablando. Como hizo la prisionera polaca Seweryna Szmaglewska. Su boca no supo qué decir al ser liberada del campo de concentración de Birkenau. Quedó muda. En lugar de su boca, hablaron sus manos. Los nazis obligaban a las prisioneras a llevar las manos vacías en los barracones. Lo de vacías es un macabro eufemismo, porque las paseaban llenas de heridas y sangre como los azulejos de un matadero. Muchas prisioneras dejaron de saludar con las manos para no ser interrogadas sobre su pasado. Seweryna no las escondió jamás. Y con ellas escribió el primer testimonio del holocausto nazi, una de las pruebas capitales en el juicio de Nüremberg. Sus manos abiertas hacia arriba derribaron el régimen de las palmas hacia abajo.
Cuando Evo Morales alcanzó la presidencia, eligió a su hermana como primera dama de Bolivia para los actos de representación internacional. Con urgencia, sus asistentes de protocolo acordaron untarle medio kilo de pomada en las manos. Las tiene de hombre, dijeron, demasiado ásperas para ejercer la diplomacia. Creo que ella aceptó la recomendación en un gesto de sumisión equivocado. Esconder sus manos equivalía a sentir vergüenza por todas las mujeres trabajadoras de Bolivia que habitan en ellas. Debió mostrarlas orgullosa. Como las manos de las mujeres de mi familia. Como las de Seweryna. Como las de todas las mujeres que ejerzan libremente su derecho al voto. Y exigir con ese gesto que los ministros machistas se compren guantes. O jabón para la lengua. O mejor: que sean manos de mujer las que nos gobiernen.
Articulo publicado en mi blog del huffingtonpost.es