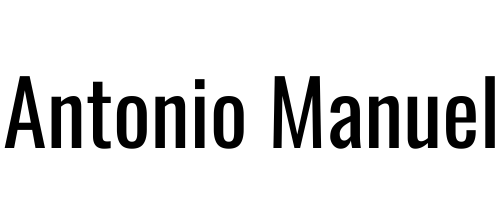Miguel Hernández murió como vivió: con los ojos abiertos. Sin hacer daño a nadie. Yo lo admiro. Quizá sea una de las personas que más me hayan herido en vida. Y por ambas virtudes: por su incapacidad natural para dañar al prójimo (aunque el prójimo se sienta dañado); y por su extraordinaria lucidez para ver más allá de lo visible. El poeta miliciano se definió a sí mismo como mecanógrafo en su cédula personal. Y no lo hizo, a diferencia de muchos otros, parapetándose tras una identidad falsa por instinto de supervivencia. No. Miguel Hernández habría sido incapaz de traicionarse a sí mismo. Por sencillo. Ingenuo. Humilde. Miguel se sabía poeta y miliciano de pellejo adentro. Pero se moría de pudor sólo de pensar que otros llamaban profesiones a su pasión literaria y a su responsabilidad política. Yo antes era cabrero y ahora soy mecanógrafo. Lo que me da de comer. Eso decía.
A punto de acabar la guerra, Miguel Hernández buscó el camino para escapar de la represión y salvar la vida. Y terminó hospedándose en los Reales Alcázares de Sevilla durante la primavera de 1939. Su trabajo como mecanógrafo en la enciclopedia taurina de Cossío le brindó la amistad de Romero Murube, por entonces alcaide de la fortaleza palacio. La estancia fue más corta de lo previsto. La mañana del 24 de abril apareció el mismísimo Franco por los jardines. Súbitamente. Romero Murube y Miguel Hernández se toparon con él y su séquito a escasos metros de distancia. El alcaide se separó del poeta para acercarse al caudillo, guardar el protocolo y salvarle la vida. Franco no se sujetaba a más protocolo que sus cojones y se acercó a Miguel para examinarlo como si fuera una especie exótica al borde de la extinción. Sus pómulos afilados por el hambre. Su tez negra y curtida por el sol. Sus manos encalladas. Su complexión enjuta pero varonil, embutida en la chaqueta que le regaló Vicente Aleixandre. Franco no preguntó quién era. Tampoco lo reconoció. Ni se extrañó que aquel disfraz de ser humano no se dignara a saludarle. Lo hizo él con esa voz achiquillada que tanto miedo provocó tras la guerra. Quién es usted, preguntó. Soy Miguel Hernández. Mecanógrafo. Y no mintió.
La vida es eterna en cinco minutos. En aquellos eternos cinco minutos, Franco demostró importarle la intelectualidad antifascista tanto como una espinilla en el culo. Si no es quien decía ser, otros lo matarían en su nombre. Y si lo era, otros lo matarían en su nombre. En aquellos eternos cinco minutos, Miguel Hernández pudo haber matado al dictador y cambiar el curso de la historia. Y no habría dejado de ser el poeta mártir que fue. Pero seguro que habría sido infiel a quien verdaderamente era. Pasados aquellos eternos cincos minutos, Franco ganó la guerra pero perdió la historia. Y Miguel, ganó la historia pero perdió la guerra.
Hoy se cumplen 75 años de su muerte y apenas quedan estatuas del dictador ni calles que lleven su nombre. Pero las hay. Mientras quede una, quedarán demasiadas. Las huellas de la dictadura, como las manchas de la sangre, deben borrarse de una vez y para siempre. Por el contrario, no hay pueblo que no lleve una calle con su nombre de poeta, miliciano y mecanógrafo. Ni niños a los que no les huela los sueños a cebolla. Ni corazones inundados con rayos que no cesan. Ni gargantas que no agiten vientos del pueblo. Miguel Hernández lo sabe porque nos está viendo. Porque murió como vivió: con los ojos abiertos. Y no pudieron cerrárselos al enterrarlo. Ni antes. Ni ahora. Ni nunca.
Este artículo fue publicado en Cordópolis