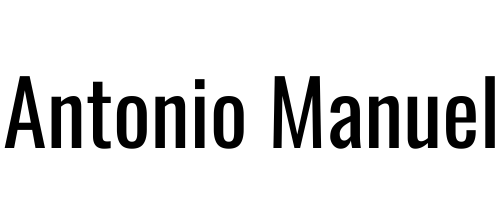Defender la alegría como un derecho (Benedetti)
No se pueden imaginar lo feliz y agradecido que estoy. Porque viví en La Fuensanta, porque quiero al barrio, y porque amo a Córdoba como se ama a una madre. Incondicionalmente. Con todas sus virtudes y defectos. Sólo que, en el caso de Córdoba, su defecto es su virtud.
Córdoba es una ciudad con los ojos en la espalda. Que camina despacio hacia adelante porque no deja de mirar hacia atrás. Ensimismada en lo que fue. Pero que se enfrenta valiente con quien se atreve a enterrar su memoria. Por eso Córdoba conserva intacto el sonido milenario y enigmático de su nombre, asumido por todas las civilizaciones que hicimos nuestras, demostrando que el corazón y la garganta son los yacimientos más difíciles de expoliar. Y por eso el pueblo de Córdoba, ha defendido y defenderá los símbolos que custodian la luz de su pasado y que como un faro deben orientar su futuro: nuestra Mezquita-Catedral, San Rafael o la Fuensanta. Vuestro barrio que es el mío. Porque en estos tres símbolos populares nos reconocemos todas las cordobesas y cordobeses, seamos creyentes o no, cualquiera que sea nuestra ideología.
Nuestra Mezquita-Catedral, San Rafael y la Fuensanta, forman el triángulo mágico que mejor explica el alma de Córdoba que hace suyo toda lo que toca. Por qué somos así. Por qué bajo nuestra aparente melancolía se esconde una forma de rebeldía íntima, pacífica, inteligente e inmortal. Como nuestro río Guadalquivir. El único de la península que pierde su nombre por donde pasa. Miranda de Ebro, Aranda de Duero… Nosotros, sin embargo, decimos Almodóvar del Río, Villa del Río… ¿Pero qué río? Omitieron su nombre para que a fuerza de no pronunciarlo olvidásemos que fue el Río Grande de Al Ándalus. Pero no lo consiguieron. Porque el Guadalquivir resistió callado con la grandeza humilde del que da sin esperar recibir. Igual que cada uno de vosotros y vosotras cuando se levanta temprano para abrir la panadería, comprar fruta y pescado en la lonja, preparar el desayuno a vuestros hijos, cambiar las sábanas para que la cama huela a limpio, o besar a su pareja para desearle suerte y que esa mañana por fin encuentre trabajo.
Gracias por ser nuestros héroes invisibles y anónimos. Los que de verdad hacéis posible la vida y la alegría a nuestro alrededor. Gracias. No hay palabra más hermosa, ni más deber en la vida que la alegría y el agradecimiento. Justo lo que celebramos en La Velá: una reivindicación popular de la alegría para dar las gracias a quienes nos hacéis felices a diario.
Sobre la piel de agua del Guadalquivir, el puente romano. Otro símbolo de Córdoba y de lo que somos. El cordón umbilical entre oriente y occidente. La última frontera del Mediterráneo, hoy convertido en una fosa común para refugiantes. Yo los llamo así porque una persona refugiada es la que encuentra refugio. Ni siquiera hay palabra para quien lo busca. Y lo que no tiene nombre, no existe. Córdoba es tierra de refugiantes y refugiados. Todos tenemos familiares que se fueron con el nombre de Córdoba tatuado en la lengua. Especialmente, en barrios solidarios como el vuestro que me acogió como si hubiera nacido en el Pocito. Quien más comparte es quien más padeció necesidad. El que más abraza, quien más se sintió desolado. Y si alguien que pasó necesidad y se sintió desolado rechaza al otro, se niega a sí mismo. Nosotros no somos así. Desde este barrio de emigrantes y emigrados, desde esta ciudad que es puente de civilizaciones, seguiremos demostrando al mundo entero que somos lo que siempre hemos sido: gente de bien con la casa y el corazón abiertos de par en par.
Al otro lado del Guadalquivir, también resiste en silencio nuestra Mezquita, ejemplo universal de paz y convivencia, levantada por otro “refugiante” al que Córdoba dio refugio para hacerlo nuestro. Córdoba y nuestra Mezquita son hermanas siamesas cosidas por el corazón. No podría existir la una sin la otra. Sólo alguien que no ame a Córdoba se atrevería a separarlas.
Y justo en mitad del puente romano, se encuentra una de las metáforas más hermosas y elocuentes del ser cordobés: a un lado, San Rafael, el patrón elegido por el pueblo; al otro, un artefacto de piedra con los santos oficiales, respetados pero indiferentes para la mayoría. Mirando al nacimiento del río, se yergue San Rafael al descubierto, cargado de vida, siempre con velas encendidas y flores. Mirando a la desembocadura, un bloque desnudo, muerto, alumbrado artificialmente, protegiéndose con un candado y un cristal. Uno es querido por el pueblo. El otro, simplemente tolerado. Porque Córdoba no rechaza, elige. No niega, prefiere. Incluye, no excluye. Córdoba es integradora, no integrista. Y su alma es abrazante, no abrasiva. Une, no divide. Como los símbolos que nos representan. Por eso el pueblo acepta que la Mezquita contenga una Catedral en su interior, pero no entiende a quienes la desprecian hasta el extremo de quererle quitar su nombre.
Y por la misma razón, quiso que fuera San Rafael el verdadero custodio del verdadero pueblo de Córdoba. El “arcángel aljamiado” como lo llamó Federico García Lorca. Desde mi escrupuloso respeto a los creyentes, yo quiero creer que después de la conquista la mayoría de la población andalusí de Córdoba prefirió cambiar de dios antes que cambiar de casa. Lo hicieron para sobrevivir sin olvidar. Porque su auténtica religión era la vida. Y su patria, la familia. Eso explica que el pueblo buscase amparo en las diosas madre de sus lugares sagrados de siempre, como la Fuensanta, y en uno de los arcángeles que compartían todos los cordobeses cualquiera que fuera su religión: San Rafael. El sanador. El Israfil que anunciará el juicio final para unos y otros. Con el cuerno judío en la mano derecha y el pez cristiano en la izquierda. Como decía Federico, «Los que quieren flores de vino y los que saltos de media luna. Un solo pez en el agua que a los dos Córdobas junta».
Nuestra Mezquita, San Rafael y la Fuensanta pertenecen al pueblo porque son el pueblo mismo. De quienes sienten devoción divina y de quienes reivindican la alegría desde su convicción pagana. Constituyen nuestra memoria porque somos memoria. Lo único que nos podrían amputar para dejar de ser quienes somos. Podemos perder cualquier parte de nuestro cuerpo sin perder un átomo de nuestra identidad. Pero quien pierde la memoria deja de ser quien era, como un enfermo de Alzheimer que no se reconoce frente al espejo.
Hace 20 años que me vine a vivir al barrio. Acababa de regresar de Colombia. Y el destino quiso que en el primer paseo de la mano de quien hoy es mi esposa y madre de nuestros hijos, descubriera una placa junto a la Iglesia Campo Madre de Dios que decía: “Aquí nació en una choza el fundador de Santa Fe de Bogotá, Gonzalo Ximénez de Quesada”. La capital de Colombia la fundó un cordobés que nació en una choza en la Fuensanta. Otro más en la lista de nuestros ilustres ignorados.
Cuentan que marchó a las Américas para remontar el río Magdalena junto a un puñado de piconeros cordobeses en busca de “El Dorado”. No lo consiguieron. Unos se quedaron en América para siempre. Pero otros regresaron a su Córdoba nombrada y no sería de extrañar que fuera alguno de ellos quien nos trajera el caimán en lugar del oro. Qué bonito sería que en el mismo lugar donde nació aquel aventurero se abriera una Casa para albergar a todas las Córdobas de América y del mundo, la “Casa de las Córdobas” como propuso el Consejo de Distrito, y en ese empeño me consta que se afana. Además de una oportunidad para el barrio en todos los sentidos, la Fuensanta sería la puerta del Atlántico y Córdoba reforzaría su universalidad añadiendo el único eslabón que le falta. Y lo haría de la mano de sus vecinos y vecinas. Como debe ser.
Gonzalo Ximénez de Quesada relató que, durante la batalla, los guerreros indígenas llevaban a sus espaldas las momias de sus antepasados. Luchaban con su memoria a cuestas porque sabían que sin ella no eran nada. Y preferían morir con ella encima antes que perderla. La memoria es lo que nos dejaron nuestras abuelas para transmitirla a nuestros nietos. Es lo que sobrevive a nuestra ausencia. La memoria es el caimán. Y las campanitas de barro. Y el Pocito. Y la Velá. Y esta plaza que no es de nadie porque nos pertenece a todos y todas. Miguel Hernández preguntaba a los andaluces de Jaén: “Decidme en el alma quién levantó esos olivos”. Y yo os pregunto: Vecinas y vecinos de la Fuensanta, decidme en el alma quién levantó esta plaza. Yo os lo diré: Vosotros. Vosotras. Porque esta plaza es vuestra. Siempre lo fue.
Es de Antonio que jugaba con sus amigos con una pelota de trapo usando las rebecas como porterías.
De María que dibujaba con tiza números en el suelo a los que atinar con la tanga.
De Luisa y Rafael que paseaban por ella cuando eran novios mientras comían altramuces, antes de estrenar a escondidas los labios con un beso tan torpe como eterno.
De Juan que la cruza medio dormido cada mañana y agotado cada noche después de abrir y cerrar el bar.
De Laura que dejó de ir a la plaza porque la asesinó su pareja. Este barrio tiene nombre de mujer y pertenece a todas las mujeres de la Fuensanta que se levantaron dignamente para que no haya más Lauras, ni más mujeres víctimas de la violencia machista.
De Ana que ya no puede bajar las escaleras y pasa las horas pegada a la ventana esperando una ayuda que le permita a la comunidad poner un ascensor y volver a pasear en silla de ruedas.
De Rosa que tiene un hijo con una enfermedad rara y se niega a perder la esperanza mientras la vida se le escapa como arena entre los dedos correteando alrededor del Pocito.
De Manolo que cada noche pide a Dios poder encontrar y enterrar a su padre al que fusilaron en la tapia del cementerio de San Rafael.
De Rosario que se le fue una hija a Irlanda y otra a Mallorca, las dos con carrera y las dos para buscarse el pan, mientras todavía las recuerda niñas por la Velá comiendo algodón de azúcar.
De Miguel que se dejó media vida en un taller y lleva cinco años en paro, sentado en la misma paerilla donde se tomaba una cerveza con sus compañeros.
De Paco que marchó del pueblo para venirse al barrio y sembró con los vecinos un huerto solidario para que comiera la gente que sólo tenía aire para echarse a la boca. Ahora su pueblo es la Fuensanta y aquel huerto un solar fantasma que compró una promotora en quiebra para no construir nada.
La plaza también es de Ángeles que dejó de comer para pagar su hipoteca y, aunque no se lo dijo a nadie, todas las vecinas lo sabían y le ayudaban con ropa usada, papel higiénico, una garrafa de aceite o echando un puñado más de garbanzos.
Y de Jesús y José Antonio, a los que quisieron desahuciar después de haber rehabilitado con sus manos un piso que no querían ni las ratas. Dieron vida a lo que estaba muerto. Era su vivienda porque era su vida.
Vivienda es el gerundio en femenino del verbo vivir. Lo más parecido al vientre materno. Porque sin vida no hay vivienda. Y defender la vivienda es defender la vida. A los barrios les ocurre lo mismo. Un barrio no son sus casas sino su gente. La que comparte alegrías y sinsabores. La que se une para solucionar sus problemas. La que construye valores cívicos desde sus peñas y asociaciones. La que defiende causas justas. La que reclama. La que critica. No son simples habitantes, sino pueblo comprometido. Como vosotras y vosotros. Por eso os digo que si una plaza es vida y pertenece a quien la vive, no lo dudéis. Esta plaza es vuestra. Y la Velá, también.
Yo soy de Almodóvar del Río y me siento orgulloso de ser de pueblo. Tengo el mismo defecto que Miguel Hernández, María Zambrano, Juan Ramón Jiménez, la Niña de los Peines o Federico García Lorca… Somos de pueblo. O de los admirados pregoneros que me precedieron, Matilde Cabello, Pilar Sanabria o Pepe Ciclo. Somos de pueblo. Pero también soy de la Fuensanta y me siento orgulloso de ser del barrio y de barrio. Porque esta identidad no me la dio la sangre ni la tierra, sino la voluntad libre de ser de donde quiero ser. Si como decía Blas Infante Andalucía es mi ciudad, los pueblos son los barrios de Andalucía. Y, con la misma lógica, los barrios son los pueblos de Córdoba. Pero en la Fuensanta, precisamente aquí, se hermanan ambas identidades: porque somos barrio y pueblo. Y nos sentimos orgullosos de ello.
Somos barrio y pueblo porque nos duele el dolor cercano de nuestros vecinos y vecinas.
Somos barrio y pueblo porque no hemos perdido la confianza en quien nos deja a deber en un papel de estraza, que ya pagará cuando pueda.
Somos barrio y pueblo porque preferimos comprar el pan y el vino a quien nos llama por nuestro nombre, nos pregunta por nuestra vida y nos conoce mejor que nosotros mismos.
Somos barrio y pueblo porque queremos llevar a nuestros hijos al colegio del barrio, porque queremos que jueguen en el equipo del barrio, porque queremos que crezcan, aprendan, se enamoren y vivan en La Fuensanta, para que sus hijos vayan al mismo colegio y jueguen en el mismo equipo.
Somos barrio y pueblo porque creemos en la fuerza de los débiles.
Somos barrio y pueblo porque no estamos en el centro geográfico de Córdoba, sino en su centro emocional, en el corazón, rojo y a la izquierda.
El pueblo de Córdoba es sabio. Aguanta. Calla. Guarda la verdad lengua adentro. Pero cuando se la muerde, después sabe dónde escupir su dolor. Al pueblo de Córdoba le duele que le roben su grandeza. Que le nieguen el nombre a su Mezquita como hicieron con su río. Que unos pocos se apropien de sus símbolos que eligieron libres y que nos representan a todos y todas, no importa al dios que recen o al partido que voten. Córdoba aprendió a aceptar humildemente que le despellejaran el cuerpo. Pero no aceptará que le arrebaten su alma integradora, abierta, pacífica y solidaria. Y si algún día estuviera en peligro, sin duda, las barricadas estarán en la Fuensanta.
Pregón Velá de la Fuensanta, 7 de septiembre de 2017