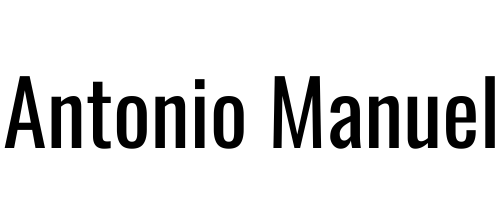Por una vez, no estoy de acuerdo con Juan Ramón Jiménez. No siempre olvidar es resucitar. En ocasiones, olvidar sólo sirve para seguir vivo. Y otras, para morir. Sirva como ejemplo Andalucía. Aparentamos ser un pueblo que ha olvidado sus traumas para sobrevivir. Pero es mentira. Están ahí. Latentes. Amenazantes. Como una mina a la altura de los ojos dispuesta a volar por los aires el velo que nos impide ver lo evidente. Por eso consideramos peligrosos a quienes reivindican nuestra memoria. No queremos correr el riesgo de conocerla. Y no como apología de la ignorancia que otros pueblos nos arrogan impunemente, sino por puro instinto de supervivencia. Por eso vestimos las cruces con flores. La muerte de vida. La memoria de olvido. Pero todo tiene un límite. Y yo creía que nuestra dignidad marcaba la línea roja. Qué imbécil. Nos hemos echado tanto olvido encima que necesitaríamos un arqueólogo del alma para hallar los restos de nuestra dignidad como pueblo. Quizá el olvido resucite, como decía Juan Ramón, pero porque antes nos ha matado.
Tras la muerte de Adolfo Suárez, un alumno me solicitó un receso en la clase para guardar un minuto de silencio convocado en la Facultad de Derecho. Accedí. Nunca antes había visto tantos estudiantes juntos en la puerta principal. Al terminar el acto, uno de ellos gritó con un tono marcial propio de otra época: ¡Viva España! Todos callaron. Y no quiero pensar si por miedo o por asentimiento. A cuál peor. ¿Sabían que el aire olía a nacionalcatolicismo? ¿Sabían que significaba exactamente? ¿Por qué relacionaron un grito así con la muerte de Adolfo Suárez? Ellos no habían tenido la oportunidad de olvidar lo no vivido. Sentí la tentación de explicarles que cuando Adolfo Suárez vivía, tal día como hoy en el Congreso de Cultura Andaluza de 1978, Antonio Gala cerró su discurso en el corazón de la Mezquita de Córdoba gritando ¡Viva Andalucía Viva! Han pasado casi cuarenta años desde entonces y lo hemos olvidado todo. ¿Para sobrevivir? ¿Para resucitar? No. Para estar muertos. Hoy ese discurso sería impensable. En el fondo. Y en la forma. Porque a la Mezquita la llaman Catedral. Y porque hubiera terminado con vivas a España. Ante el silencio del público. Por miedo. O por asentimiento. A cuál peor.
Adolfo Suárez fue el gozne visible de la transición. El clavo que siempre sobresale en la madera y al que todos terminan golpeando. Reunía los dos requisitos del elegido: ser una cara nueva para evitar rebeliones externas; y pertenecer a la derecha orgánica para eludir las internas. Su misión transitoria pero histórica pasaba por consolidar los pilares del nacionalcatolicismo en un marco de libertades formales. La transición militar la consiguió emparedándose estéticamente tras el Rey y por delante de Gutiérrez Mellado. La transición religiosa fue su tarea más urgente, asegurando un estatus privilegiado para la jerarquía católica gracias a un tratado internacional con el Vaticano, todavía vigente. La transición territorial, sentando a vascos y catalanes en la mesa constituyente de los elegidos. Y la ideológica, procurando ocupar el centro junto al PSOE para marginar en los extremos al comunismo y a la ultraderecha.
El diseño sobre el papel del Estado de esta transacción democrática satisfacía egoístamente a casi todos en mayor medida que les perjudicaba. Nadie podía esperar que fueran precisamente los andaluces quienes dinamitaran el proyecto. Pero entonces teníamos la memoria reciente del hambre de pan y libertad. Y en 1977 no hacía falta explicarnos que el centralismo y la dictadura eran los culpables. Queríamos autonomía. Justo lo que nos negó Adolfo Suárez. Aquella transición fue distinta a la prevista porque los ciudadanos y los políticos andaluces supieron estar a la altura de la historia. La misma que después nos omitieron en los colegios y universidades para protegernos del riesgo de volver a ser lo que fuimos. Sencillamente, libres.
Vivimos una segunda transición. El nacionalismo en «cristiano» y castellano se consolida en el subconsciente colectivo frente a la aconfesionalidad del Estado y la diversidad cultural. La jerarquía católica se ha empoderado como nunca, especialmente tras la contradesamortización de Aznar y la desidia de todos los gobiernos de izquierda, marcando la política ideológica del gobierno. Cataluña y Esukadi apuntan hacia dos vectores irreversibles y antagónicos a la España de los pueblos andaluces que celebran su incorporación al Reino de Castilla. Y ya no hay un Adolfo Suárez capaz de liderar una segunda «transacción». Ni el pueblo andaluz sería capaz de levantarse sino fuera para celebrar que la selección de fútbol gana el Mundial. Así se entiende que vuelvan a oírse los ¡Viva España! en tono marcial, o que neonazis apuñalen a gente por la calle. Por todo ello, no quiero olvidar que un 2 de abril de 1978, en la Mezquita de Córdoba, Antonio Gala gritó ¡Viva Andalucía Viva!
Leer más: Viva Andalucía ¿Viva? Artículo publicado en El Día de Córdoba